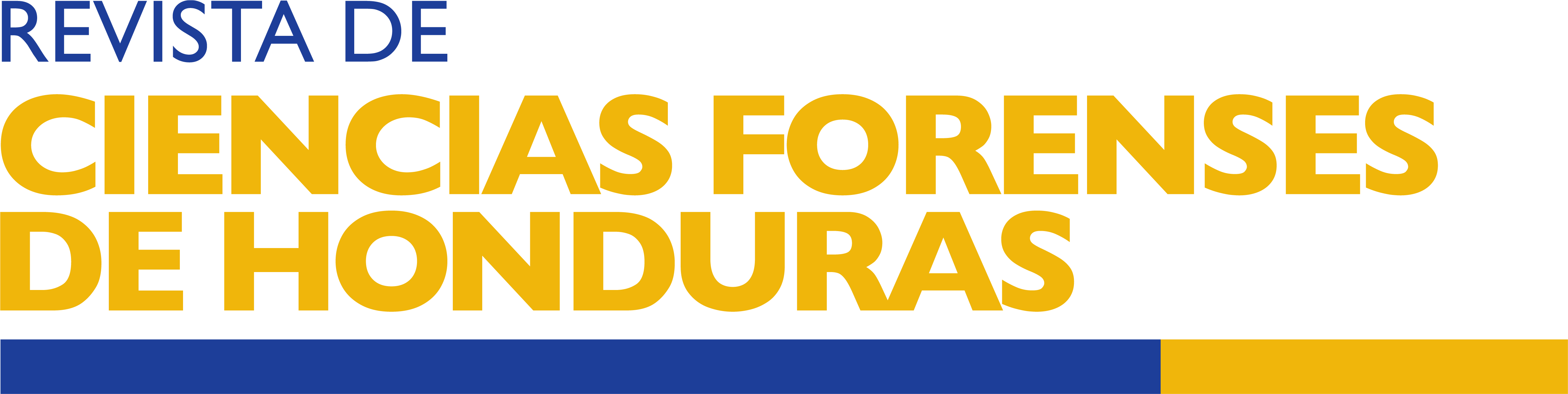Las profundas desigualdades económicas, sociales y ambientales que caracterizan al continente americano, lo convierten en medio de cultivo propicio para la diseminación de enfermedades infecciosas, como quedó demostrado con la introducción reciente de dos virus: chikungunya en 2014 y zika en 2015. Desde el año 2015 hasta el 22 de marzo del 2016, la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial para la Salud (OPS-OMS) reportó 185,027 casos sospechosos acumulados de zika. Honduras ocupa el primer lugar de casos sospechosos en la región centroamericana con 15,849 casos reportados. Los estudios genéticos del virus no son concluyentes respecto a la asociación entre procesos de recombinación y su relación con cambios en la virulencia, eficiencia en la replicación y transmisión vectorial, tropismo de hospedero y cambios en la estructura antigénica, como se ha descrito en otros flavivirus. El diagnóstico laboratorial y diferencial con otros flavivirus como dengue y chikungunya es crucial, ya que infecciones concurrentes se asocian con complicaciones neurológicas y autoinmunes. Existe una creciente asociación ecológica y etiológica consistente, entre infección por virus del zika, Síndrome de Guillan Barre y malformaciones congénitas. La microcefalia, es el signo que más ha llamado la atención de la comunidad científica, sin embargo, ésta podría ser la forma más severa de afectación fetal que se ha detectado y posiblemente solo representa la punta del iceberg de un problema neurológico de salud pública mayor. La escasa capacidad de algunos países del continente americano para implementar nacionalmente las recomendaciones emitidas por los Centros de Control de Enfermedades y de la Organización Panamericana y Mundial para la Salud, sumado a que los sistemas de salud, con pocas excepciones, se encuentran fragmentados, atomizados y con poco liderazgo intersectorial para el abordaje integral de estos problemas, convierten a nuestro continente en un paraíso vulnerable, a éstas y otras enfermedades.